Límite Tercero: "El Chantaje Emocional"
domingo, 18 de enero de 2009Imaginemos que los niños/as “objetivo” (que pueden ser los de uno, o los vecinos, o unos alumnos/as) no responden al cariño y las buenas palabras (Límite Primero); que tampoco responden cuando les hablamos seriamente (Límite Segundo)… Ahora los niños/as deben saber -y se lo vamos a decir- que cuando pasan de estos límites nosotros lo pasamos mal, nos enfadamos o dejamos de quererlos (Límite Tercero).
En función de la gravedad de lo que los críos han hecho… (que no se trata de ser un aguafiestas todo el tiempo), el tiempo de nuestro enfado será mayor o menor.
No se trata, ya digo, de estar todo el día: “si no me haces caso no te voy a querer”, porque es claro que en seguida se aprenderían el soniquete y no serviría de nada. Es importante tener siempre en cuenta que los niños/as necesitan límites, y que ellos/as mismos van probando hasta dónde pueden llegar. Por eso, este límite hay que aplicarlo sobre conductas que se repiten con cierta frecuencia, y no sobre un hecho o acción puntual. Así, cuando vuelvan a repetir esa conducta indeseada podrán recordar sus consecuencias.
No obstante, tan negativo es aguantar sus injusticias por aquello de “ser un educador enrollado” y no llevarles la contraria, como no pasarles ninguna y estar a la que salta.
El chantaje emocional, bien usado, es muy eficaz, pero exige un requisito imprescindible: cariño previo.
Solo si los críos saben, sienten, sin duda alguna, que tú los aprecias (Límite Primero: Miel y Rosas), solo entonces echarán en falta que les retires tu cariño y tu aprecio, así sea momentaneamente.
Siguen siendo necesarias ciertas dotes interpretativas (sobre todo cuando hablamos de repartir cariño a diario entre cien y ciento cincuenta niños/as) y, sobre todo, consistencia: de poco sirve decirle a un niño (aunque sea el tuyo) que estás enfadado con él porque ha tirado el plato suelo, si a los cinco minutos estas comiéndotelo a besos. Decidamos mentalmente un tiempo de enfado prudencial (de 15 minutos en adelante, en función de lo sensible que sea el niño/a) y actuemos en consecuencia, ¡aunque coja el plato y lo ponga en su sitio!. Se trata de que perciba que una acción está mal, no de que asocie reparación del daño (plato en su sitio) con premio (besos).
Si los dos límites anteriores marcan, como en un paréntesis, el campo de juego (postivo y negativo), este límite supone una primera reflexión sobre las normas de juego. Por eso es inútil pretender que surta efecto en niños menores de dos años.
Partimos de la certeza de que lo que a los niños/as les conviene es solo decisión nuestra: ¡no los convirtamos en adultos prematuros pordiós!. Aquí no hay democracia que valga. Este sistema se parece mucho -lamentablemente- al que vivimos hoy día los adultos: unos toman las decisiones por nosotros y a nosotros solo nos queda estar de acuerdo, o no, pero siempre obedecer a alguien. Tratándonos como a niños pequeños.
Entiendo que haya a quién le pueda parecer este rollo de los límites educativos una manera de educar en la represión. No lo dudéis: así es. Desde que nacemos vivimos y aprendemos diferentes tipos de represión: en el hogar, en la calle, en la escuela. Se trata por tanto de reflexionar, como educadores que todos somos, sobre la necesidad de reprender conductas negativas y aplaudir las positivas, por dos razones fundamentales:
– porque cada persona es diferente, y lo que le sirve a uno puede ser inútil para otro.
– y porque (permitidme la cursilada) la libertad es hija del conocimiento y éste es hijo de la cultura: La cultura es natural y artificial a partes iguales, y nadie aprendió a leer solo.
O como diría el Gran Wyoming: se sufre, pero se aprende.
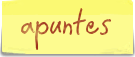






 fué publicado por
fué publicado por
#1/ 19 de January/2009 a 12:39:42
Otros comentarios de «Trebol-A»
Al leerte decir "si no me haces caso no te voy a querer" he recordado una discusión que tuve con un amigo recién convertido en padre.
Comentaba él (biologo de profesión) que la educación de los crios pequeños no difería casi en nada de la educación de un animal y que, básicamente, si a un crio se le amenazaba con cualquier cosa (te voy a dar un palo en el culo si ...) si hacía X, había que cumplir la promesa (y darle el palo en el culo), ya que de otra manera el crío enseguida captan cuando estás echandote faroles y acaban toreandote.
Es decir: si se le amenaza con dejarlo sin tele si no recoge los juguetes, .. y no los recoge, hay que dejarlo sin tele.
Es por esto que, comentaba, no se debe amenazar a los crios con un "si haces eso te mato!" jaja
#2/ 19 de January/2009 a 15:29:13
Otros comentarios de «Raquel»
Ja, ja, ja, ja.... Me encantáis
Y espero estas fronteras por entregas como agua de mayo. Para aplicarme la teoría...
#3/ 19 de January/2009 a 22:26:00
Otros comentarios de «Miguel»
Hola Raquel,
Pues te agradezco mucho el interés, la verdad.
Alberto, no me seas bruto, hombre... en el ejemplo que mencionas, está claro que hay que dejar al crío sin tele, pero no es necesario coger el aparato y tirarlo por la ventana... digo yo.
#4/ 20 de January/2009 a 11:18:52
Otros comentarios de «drimo»
Hasta aquí iba bastante en concordancia contigo con esto de los límites. si acaso difería en lo de la voz cavernosa: soy mujer, y me sale voz *contrario de cavernosa* :)), asusta igual pero por otro camino: creo que con tal de no volver a sentir que se le rompen los tímpanos...
Pero a lo que iba: nunca le he dicho a mi hija que la querré menos, al contrario, trato de no perder oportunidad -cuando cuadra- de hacerle sentir que tanto su padre como yo sentimos por ella un amor incondicional, que va más allá de cualquiera de sus acciones y de las opciones que tome en la vida. Lo hacemos así porque lo elegimos, siempre llegamos a la conclusión de es mejor decir lo que sientes, pero hemos pensado muchas veces si no es por esta vía que se llega a esos adolescentes monstruosos, demandantes perpetuos.
#5/ 20 de January/2009 a 17:36:51
Otros comentarios de «Miguel»
Hola drimo,
Te agradezco mucho tu aportación, pero me encuentro en las antípodas de tu planteamiento. Y es que creo que en parte te contradices un poco (o quizá no acabo de entenderte).
¿Amor incondicional, al margen de sus acciones?, por un lado y por otro: ¿decir lo que sientes?
Nadie nace enseñado. Todos nos equivocamos y cometemos errores (por ignorancia y también por imprudencia). Por eso es necesario que nos lo digan de manera que lo entendamos. Así pues, no entiendo por qué debemos dejar los sentimientos (en tu caso los negativos) a un lado a la hora de expresarnos y de educar: la vida está llena de felicidades y también de disgustos. Decirle a una persona, educarla en la creencia de que todas sus acciones son amables (en el más amplio sentido de la expresión) es tan irreal, y por tanto negativo, como lo contrario. Precisamente ése es el quid de la cuestión de los límites: el dilema entre lo justo y lo injusto. ¿No te parece?
#6/ 20 de January/2009 a 19:10:41
Otros comentarios de «Mónica»
Vaya por delante que, sin tener hijos y sin tener contacto diario con ellos, no tengo experiencia con estas cosas. Sin embargo, toda esta conversación sobre condicionamiento por castigo y recompensa me da algo de mala espina. Por un lado, creo que, sin duda, es necesario castigar cuando el niño hace algo mal, y premiarle cuando lo hace bien, y hacerlo con consistencia. Sin embargo, por otro lado, creo que es también necesario apelar a su conciencia para discernir lo que está bien de lo que está mal, y no al castigo o la recompensa que vayas a administrarles. En mi modesta opinión, esto es fundamental para que desarrollen su criterio, que bien podría ser contrario al del educador, pero muy necesario para hacerlos autónomos y, creo, felices... Por supuesto, imagino que depende mucho de la madurez del niño en cuestión, pero yo no subestimaría la capacidad de los niños para hacer juicios sobre su propio comportamiento de acuerdo a valores y principios abstractos, y no a una regañina que se van a llevar por hacer algo mal o a la bicicleta que le van a regalar por tener un aprobado.
Creo que esto se aplica a los hijos. Con los alumnos no tanto, porque la relación con ellos no es tan compleja...
Vaya rollo que he soltado para no tener ni puñetera idea :P
#7/ 21 de January/2009 a 08:12:51
Otros comentarios de «Miguel»
Ni subestimar, ni sobrevalorar... Mónica.
Yo me estoy refiriendo a los límites que los niños/as deben conocer, para poderlos aprehender. Claro que un niño de 7 años (y de 17) puede adquirir límites, pero lo deseable sería comenzar desde el principio. Los 2 años, el comienzo del lenguaje, marcan un punto de salida, que es el que yo me he marcado, más implícita que explícitamente.
Os animo a buscar y conocer las etapas del desarrollo evolutivo de Piaget y de Kohlberg. Son interesantísimas y paradigmáticas en gran medida.
18 de April, 2024 @ 22:11