Ciencia y pseudociencia
lunes, 25 de abril de 2016Comparto este texto con Vds. (la izquierda magufa y los escépticos de derechas) y así de alguna manera lo hago mio sobre un tema en que en muchas ocasiones he pensado en escribir sin hacerlo.
El texto original está aquí y lo firma Darwin Palermo. Léanlo es muy recomendable:
Conozco a algunas personas convencidas de las bondades de la homeopatía, la eficacia del Reiki y la inutilidad de las vacunas. A unas pocas las considero inteligentes y sensatas y aprecio sus opiniones en terrenos alejados de la tecnociencia. A otras… dejémoslo en que no. En cualquier caso, tengo por norma no discutir nunca sobre las pseudociencias con sus partidarios. La mayor parte de los cambios de opinión en este terreno son el resultado de experiencias personales, no de argumentaciones convincentes. Cuando un tratamiento alternativo convierte una enfermedad generalmente inocua en una patología potencialmente mortal, uno se vuelve más receptivo a los protocolos clínicos y a su fundamentación científica.
Los partidarios de los saberes alternativos sobrestiman el disenso en las ciencias, infravaloran el saber acumulado y sienten una gran aversión a la incertidumbre. No obstante, intento mostrarme respetuoso con las elecciones personales autodestructivas, estén o no basadas en el autoengaño. Lo digo sin mucha ironía. No creo que tengamos ninguna obligación de optar por una vida sana, prolongada, razonable y poco dolorosa. En general, los partidarios de la aromaterapia me resultan menos molestos que los adictos al crack, por no hablar de los aficionados a los coches de gran cilindrada. Que los defensores de las “hipótesis disidentes” del VIH puedan difundir sus doctrinas mientras los traficantes de heroína se pudren en la cárcel saca a la luz un inquietante grado de incoherencia en nuestra legislación. Pero ese es otro asunto.
En cambio, me cuesta mucho no mostrarme beligerante con la tesis de que las pseudociencias tienen alguna clase de afinidad con la izquierda política. Por fortuna, aún no es una idea de consenso. Seguramente porque muchos acólitos del Dr. Bach manifiestamente no son de izquierdas. Pero cada vez más gente considera incompatible con el activismo político una actitud poco receptiva a un amplio abanico de pseudosaberes que abarcan desde la reflexología al psicoanálisis reichiano. No estoy muy seguro de cuál es el origen de este maridaje. Tal vez la crisis de la izquierda como proyecto propositivo. Estamos tan acostumbrados a describir nuestras opciones políticas en términos reactivos –anticapitalistas, antirracistas, antiglobalizadores…– que nos atrae cualquier cosa que suene a alternativa a lo establecido, aunque sean ideas tóxicas.
¿Por qué muchos activistas bien informados en otras cuestiones piensan que Avogadro es un personaje secundario de Juego de Tronos? Imagino que creen participar de un proceso de democratización epistemológica, una rebelión contra una autoridad no elegida. Yo diría que es un punto de vista un tanto miope. Sin ir más lejos, a mediado de los años setenta, un conocido antisistema defendió con vehemencia la completa desregulación estatal de la farmacología y la abolición de las licencias médicas. Era Milton Friedman. Creía que el control del gobierno limitaba la eficacia del sector, que debía regirse exclusivamente por el juego de la oferta y la demanda. Sencillamente los consumidores rechazarían aquellos productos médicos y farmacéuticos defectuosos o ineficaces (aquellos consumidores que sobrevivieran a la desregulación, se entiende).
Tampoco es que sienta un gran respeto intelectual por el denominado escepticismo científico. Sus partidarios dan la impresión de haberse formado una idea excesivamente generosa de su capacidad intelectual tras aprobar álgebra con buena nota. Muchos escépticos tienen una comprensión de la epistemología propia de una feria de la ciencia en un colegio de curas. En el mejor de los casos, sus críticas a las pseudociencias son pedagógicas pero triviales. En cambio, en su versión dogmática y reaccionaria, el escepticismo positivista consigue el efecto contrario del que pretende.
Los escépticos son una especie de reflejo conservador de los partidarios de las pseudociencias. Los magufos piensan que la sintonía de Konrad Lorenz con el nazismo contamina las teorías etológicas o que las prácticas poco éticas de la industria farmacológica nos obliga a cuestionar los fundamentos científicos de la inmunología. Los escépticos creen que como la energía nuclear o la manipulación genética son aplicaciones de teorías científicas verdaderas, sus problemas prácticos son cuestiones menores que los izquierdistas magnifican histéricamente. En general, el escepticismo extrapola una tesis razonable aunque poco emocionante sobre las teorías –la neutralidad axiológica de los conceptos genuinamente científicos– al campo práctico. La moraleja es que si idealmente el conocimiento científico está libre de valores, también puede estarlo su aplicación práctica por parte de los expertos.
De nuevo, es una perspectiva muy miope. Desde el punto de vista de su justificación, los conceptos científicos apenas tienen contexto político y social; la tecnología, en cambio, apenas tiene otra cosa. Desarrollar una técnica o un protocolo en ingeniería, medicina o farmacología es descartar ciertas posibilidades en favor de otras. No es una inferencia a partir de unos teoremas bien definidos sino una decisión práctica en la que, entre otras cosas, influyen valores, intereses y sesgos. Cuando aceptamos la verdad científica, asentimos a la autoridad de la razón, cuando aceptamos la verdad tecnológica, asentimos a la autoridad sin más.
Negar la eficacia de la farmacología moderna en beneficio del agua destilada etiquetada con nombres exóticos es absurdo. Pero también lo es ignorar que las decisiones de las empresas farmacéuticas responden a intereses económicos que no tienen por qué coincidir siempre, ni siquiera a menudo, con los sanitarios. Es absurdo pensar que ningún interés espurio –digamos el de la segunda o tercera industria más lucrativa del mundo–, la desidia administrativa o la ideología interfieren en las propuestas y decisiones de los expertos. Por ejemplo, los conocimientos sobre biología y farmacología son los mismos en todo el mundo, pero tradicionalmente los médicos españoles han sido más renuentes a proporcionar morfina a sus pacientes que los de otros países.
Los escépticos hacen caricaturas sistemáticas del principio de precaución. Un año después de que Fukushima convirtiera Akira en un documental, los fanboys del lobby nuclear aún insistían en que la energía nuclear es segura si se usa bien. Como si los ecologistas cuestionaran otra cosa que la posibilidad práctica de asegurarnos de que la energía nuclear se usa bien, o incluso que sepamos qué significa exactamente usar bien la energía nuclear.
Del mismo modo, muchas personas que nos oponemos a la comercialización de los productos transgénicos sabemos que la recombinación de especies animales y vegetales es una práctica humana anterior incluso a la revolución neolítica. No creemos que los genetistas sean parientes cercanos de Mengele y no tenemos fantasías lúbricas con la pureza natural. De hecho, no se me ocurre ninguna objeción a que los ángeles u otros seres perfectamente racionales y moralmente irreprochables aprovechen los avances en ingeniería genética. Por lo que toca a los seres humanos, cualquier argumentación que no tome como punto de partida que el mercado alimentario es básicamente un gran casino especulativo es pura metafísica. Los transgénicos no son mejoras agrícolas, son productos financieros similares a las swaps.
En palabras de Lewis Mumford: “Los avances de la técnica nunca se registran automáticamente en la sociedad; requieren también ingeniosos inventos y adaptaciones en la política; y la mala costrumbre de atribuir a la mejoras mecánicas un papel directo como instrumentos de la cultura y de la civilización exige a la máquina más de lo que ésta puede dar”.
La postmodernidad le ha sentado mal a la sociología de la ciencia. Parece como si tuviéramos que optar entre teorías neosofísticas que cuestionan la posibilidad misma del conocimiento científico y la sumisión burocrática a lo que diga cualquier idiota moral que se ponga una bata blanca. El constructivismo social extremo es autorrefutativo, sí. Pero eso no hace más digerible el positivismo naif. Revise usted su obediencia tecnocrática, la derecha no se lo agradecerá.
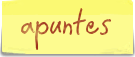







 fué publicado por
fué publicado por
#1/ 25 de April/2016 a 12:43:16
Otros comentarios de «Sr. XX-Terror»
Más o menos racional hasta: "la energía nuclear es segura si se usa bien" remake de "La televisión es educativa si se usa bien".
Luego con "Los transgénicos no son mejoras agrícolas" se cae con toda su racionalidad.
Como siempre confundimos la ciencia (televisión, transgénico, nucleares, ...) con el uso que le damos. Él afirma que no podemos separar ambas cosas (poniendo en boca de "supuestos excépticos" que "problemas prácticos son cuestiones menores". Vamos que los defensores de los transgénicos y lo nuclear siempre decimos "Viva Mosanto", "Viva Hirosima", etcétera. ¿Realmente hay que refutar eso? Cuando Cuba utiliza transgénicos (por ejemplo) para luchar contra una de las principales plagas que sufren sus cultivos, analiza los costes y el aumento de producción, que tienen que decir los equilibrados izquierdo-ambientalistas? ¿Es la misma televisión donde vemos documentales y sálvame? ¿Cuando se desarrolla en laboratorio una variedad de arroz con la vitamina especial para evitar los miles de ciegos en la India, algún comentario del tipo "No son mejoras agrícolas"? ¿Piensa el ladrón que todos son de su condición (miserable) cuando afirma que los científicos sólo crean "productos financieros"?
#2/ 25 de April/2016 a 15:59:19
Otros comentarios de «Trebol-a»
Obviamente la generalización de referirse a "los científicos" es un mal necesario en las conversaciones para hacerlas practicables.
"la energía nuclear es segura si se usa bien" es la máxima de los neoliberales y entiendo que en el artículo él la usa en sentido irónico para poner en evidencia.
Con respecto a los transgénicos, pues la discusión es eterna: Estoy de acuerdo con él en que "los transgénicos no son mejoras agrícolas". Las aportan, desde luego, como es de esperar que haga un aporte tecnológico moderno sobre una tecnología antigua.
Pero los transgénicos se dirigen principalmente a la búsqueda de cambios políticos y comerciales frente a la agricultura convencional. Decir que los transgénicos mejoraran las condiciones de la agricultura actual es como decir las evolución tecnológica del arsenal militar mejorará los conflictos armados.
El método científico recomienda para afrontar un tema identificar CUAL es el problema, y estudiar posibles soluciones.
¿Cual es el problema actual de la producción agricultura en el mundo desarrollado? Los procesos contaminantes en elaboración/transporte/aplicación. ¿En que mejoran los OMG esto? En nada.
#3/ 25 de April/2016 a 19:22:16
Otros comentarios de «victorhck»
muy bueno!!
#4/ 26 de April/2016 a 17:21:18
Otros comentarios de «Sr. XX-Terror»
Pues yo creo que la izquierda o es vanguardia científico-tecnológica o no es nada más que un triste disfraz verde conservador.
El desarrollo científico y tecnológico afortunadamente no se va a detener nunca y hay que estar ahí, en primera fila, democratizando y socializando los avances. Ponerse en la trinchera del "que haceis locos?? así no!!!" sólo conduce a un falso y aislante purismo moral. Además ese abandono conduce a que Mosantos, Bayers y similares tomen las el lugar, iniciativa y decisiones que no benefician a la mayoría. Es lo que tristemente ha ocurrido muchas veces hasta ahora.
#5/ 26 de April/2016 a 18:34:30
Otros comentarios de «Trebol-a»
Ya, de acuerdo con eso, pero no te apropies de concepto de "desarrollo tecnológico y científico" como exclusividad de los pro-OMG. Este desarrollo tecnológico se va a producir irremediablemente, quieras o no, estés a favor de los transgénicos o en contra.
El discurso de si estás en contra de los transgénicos eres picapedrestre y sino eres chulo innovador es simple hasta el aburrimiento. Es el mismo discurso de quien se reía de las energías alternativas frente a la nuclear, no hace mucho, años 70, hoy 40 años más tarde hay más desarrollo tecnológico y vanguardia científica en las energías alternativas que en la nuclear e infinitamente más futuro.
En su momento también se apostó (políticamente) por el desarrollo tecnológico de energías minoritarios, poco eficaces y caras de producir. Hoy en cambio todos tenemos asimilado que la energía eólica iguale la producción de la nuclear. De eso estamos hablando (al menos yo), no de rendimientos sino de políticas. Tu (vosotros) me decís que el rendimiento de la agricultura orgánica es muy bajo, y yo te digo que me da igual, que esa no es la discusión.
La discusión es "¿en que dirección tienen apuntar las políticas agrarias de España/Europa?", A)aumento del rendimiento y privatización de la producción agraria B)reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental.
Mira a ver, estudia cuales son los problemas que tenemos y cual es la solución más adecuada.
#6/ 26 de April/2016 a 20:08:00
Otros comentarios de «Sr. XX-Terror»
Mezclas varios conceptos en 2 únicas soluciones que además no son excluyentes. Pq un aumento del rendimiento debe ser "privativo"? Pq no incluyes subida de precios y de superficie de cultivo en la B? . Tu pregunta final debe formularse en :
A) Aumento del rendimiento
B) Privatización de la producción
C) Reducción de la contaminación
D) Mejora calidad ambiental
Fíjate que los OGM trabajan justo en esa dirección, a saber: Aumentan la producción (A), reducen la contaminación (menos pesticidas, etc) (C), mejoran la calidad ambiental al reducir la necesidad de tierras para cultivo (D) que pueden dedicarse a floridos parques para unicornios y por último no olvidemos que hay más mundo que Mosanto (B)
26 de April, 2024 @ 12:18